Revista Nos Disparan desde el Campanario Año V La Pluma del Che ....Cuentos, Relatos, Poemas y una epístola revolucionaria refutando a Ernesto Sábato (1953-1965)
La Piedra
Me lo dijo como se deben decir estas
cosas a un hombre fuerte, a un responsable, y lo agradecí. No me mintió con
preocupación o dolor y traté de no mostrar ni lo uno ni lo otro. ¡Fue tan
simple!
Además había que esperar la
confirmación para estar oficialmente triste. Me pregunté si se podía llorar un
poquito. No, no debía ser, porque el jefe es impersonal; no es que se le niegue
el derecho a sentir, simplemente, no debe mostrar que siente lo de él; lo de
sus soldados, tal vez.
–
Fue
un amigo de la familia, le telefonearon avisándole que estaba muy grave, pero
yo salí ese día.
–
Grave,
¿de muerte?
–
Sí.
–
No
dejes de avisarme cualquier cosa.
–
En
cuanto lo sepa, pero no hay esperanzas. Creo.
Ya se había ido el mensajero de la
muerte y no tenía confirmación. Esperar era todo lo que cabía. Con la noticia
oficial decidiría si tenía derecho o no a mostrar mi tristeza. Me inclinaba a
creer que no.
El sol mañanero golpeaba fuerte
después de la lluvia. No había nada extraño en ello; todos los días llovía y
después salía el sol y apretaba y expulsaba la humedad. Por la tarde, el arroyo
sería otra vez cristalino, aunque ese día no había caído mucha agua en las
montañas; estaba casi normal.
Decían que el 20 de mayo dejaba de
llover y hasta octubre no caía una gota. Decían… pero dicen tantas cosas que no
son ciertas. ¿La naturaleza se guiará por el calendario? No me importaba si la
naturaleza se guiaba o no por el calendario. En general, podía decir que no me
importaba nada de nada, ni esa inactividad forzada, ni esta guerra idiota, sin
objetivos. Bueno, sin objetivo no; solo que estaba tan vago, tan diluido, que
parecía inalcanzable, como un infierno surrealista donde el eterno castigo
fuera el tedio. Y, además, me importaba. Claro que me importaba. Hay que
encontrar la manera de romper esto, pensé. Y era fácil pensarlo; uno podía
hacer mil planes, a cual más tentador, luego seleccionar los mejores, fundir
dos o tres en uno, simplificarlo, verterlo al papel y entregarlo. Allí acababa
todo y había que empezar de nuevo. Una burocracia más inteligente que lo
normal; en vez de archivar, lo desaparecían. Mis hombres decían que se lo
fumaban, todo pedazo de papel puede fumarse, si hay algo dentro. Era una
ventaja, lo que no me gustara podía cambiarlo en el próximo plan. Nadie lo
notaría. Parecía que eso seguiría hasta el infinito. Tenía deseos de fumar y
saqué la pipa. Estaba, como siempre, en mi bolsillo. Yo no perdía mis pipas,
como los soldados. Es que era muy importante para mí tenerla. En los
caminos del humo se puede remontar cualquier distancia, diría que se pueden
creer los propios planes y soñar con la victoria sin que parezca un sueño; solo
una realidad vaporosa por la distancia y las brumas que hay siempre en los
caminos del humo. Muy buena compañera es la pipa; ¿cómo perder una cosa tan
necesaria? Qué brutos.
No eran tan brutos; tenían actividad
y cansancio de actividad. No hace falta pensar entonces y ¿para qué sirve una
pipa sin pensar? Pero se puede soñar. Sí, se puede soñar, pero la pipa es
importante cuando se sueña a lo lejos; hacia un futuro cuyo único camino es el
humo o un pasado tan lejano que hay necesidad de usar el mismo sendero. Pero
los anhelos cercanos se sienten con otra parte del cuerpo, tienen pies
vigorosos y vista joven; no necesitan el auxilio del humo. Ellos la perdían
porque no les era imprescindible, no se pierden las cosas imprescindibles.
¿Tendría algo más de ese tipo? El
pañuelo de gasa. Eso era distinto; me lo dio ella por si me herían en un brazo,
sería un cabestrillo amoroso. La dificultad estaba en usarlo si me partían
el carapacho. En realidad había una solución fácil, que me lo pusiera en la
cabeza para aguantarme la quijada y me iría con él a la tumba. Leal hasta en la
muerte. Si quedaba tendido en un monte o me recogían los otros no habría
pañuelito de gasa; me descompondría entre las hierbas o me exhibirían y tal vez
saldría en el Life con una
mirada agónica y desesperada fija en el instante del supremo miedo. Porque se
tiene miedo, a qué negarlo.
Por el humo, anduve mis viejos
caminos y llegué a los rincones íntimos de mis miedos, siempre ligados a la
muerte como esa nada turbadora e inexplicable, por más que nosotros,
marxistas-leninistas explicamos muy bien la muerte como la nada. Y, ¿qué es esa
nada? Nada. Explicación más sencilla y convincente imposible. La nada es nada;
cierra tu cerebro, ponle un manto negro, si quieres, con un cielo de estrellas
distantes, y esa es la nada-nada; equivalente: infinito. Uno sobrevive en la
especie, en la historia, que es una forma mistificada de vida en la especie; en
esos actos, en aquellos recuerdos. ¿Nunca has sentido un escalofrío en el
espinazo leyendo las cargas al machete de Maceo?: eso es la vida después de la
nada. Los hijos; también. No quisiera sobrevivirme en mis hijos: ni me conocen;
soy un cuerpo extraño que perturba a veces su tranquilidad, que se interpone
entre ellos y la madre. Me imaginé a mi hijo grande y ella canosa, diciéndole,
en tono de reproche: tu padre no hubiera hecho tal cosa, o tal otra. Sentí
dentro de mí, hijo de mi padre yo, una rebeldía tremenda. Yo hijo no sabría si
era verdad o no que yo padre no hubiera hecho tal o cual cosa mala, pero me
sentiría vejado, traicionado por ese recuerdo de yo padre que me refregaran a
cada instante por la cara. Mi hijo debía ser un hombre; nada más, mejor o peor,
pero un hombre. Le agradecía a mi padre su cariño dulce y volandero sin
ejemplos. ¿Y mi madre? La pobre vieja. Oficialmente no tenía derecho todavía,
debía esperar la confirmación. Así andaba, por mis rutas del humo cuando me
interrumpió, gozoso de ser útil, un soldado.
–
¿No
se le perdió nada?
–
Nada
–dije, asociándola a la otra de mi ensueño.
–
Piense
bien.
Palpé mis bolsillos; todo en orden.
–
Nada.
–
¿Y
esta piedrecita? Yo se la vi en el llavero.
–
Ah,
carajo.
Entonces me golpeó el reproche con
fuerza salvaje. No se pierde nada necesario, vitalmente necesario. Y, ¿se vive
si no se es necesario? Vegetativamente sí, un ser moral no, creo que no, al
menos. Hasta sentí el chapuzón en el recuerdo y me vi palpando los bolsillos
con rigurosa meticulosidad, mientras el arroyo, pardo de tierra montañera, me
ocultaba su secreto. La pipa, primero la pipa; allí estaba. Los papeles o el
pañuelo hubieran flotado. El vaporizador, presente; las plumas aquí; las
libretas en su forro de nylon, sí; la fosforera, presente también, todo en
orden. Se disolvió el chapuzón. Solo dos recuerdos pequeños llevé a la lucha;
el pañuelo de gasa, de mi mujer, y el llavero con la piedra, de mi madre, muy
barato este, ordinario; la piedra se despegó y la guardé en el bolsillo. ¿Era
clemente o vengativo, o solo impersonal como un jefe, el arroyo? ¿No se llora
porque no se debe o porque no se puede? ¿No hay derecho a olvidar, aun en la
guerra? ¿Es necesario disfrazar de macho al hielo? Qué sé yo. De veras, no sé.
Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi
cabeza en su regazo magro y ella me diga: «mi viejo», con una ternura seca y
plena y sentir en el pelo su mano desmañada, acariciándome a saltos, como un
muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz, porque
los conductores rotos no la hacen llegar a las extremidades. Y las manos se
estremecen y palpan más que acarician, pero la ternura resbala por fuera y las
rodea y uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte. No es necesario
pedirle perdón; ella lo comprende todo; uno lo sabe cuándo escucha ese «mi
viejo»…
–
¿Está
fuerte? A mí también me hace efecto; ayer casi me caigo cuando me iba a
levantar. Es que no lo dejan secar bien, parece. Es una mierda, estoy esperando
el pedido a ver si traen picadura como la gente. Uno tiene derecho a fumarse
aunque sea una pipa, tranquilo y sabroso, ¿no?…
La Duda
«No. Al toro sí que no…» Apenas con una vaga inquietud escondida en lo más hondo, que dejaba aflorar sin trabas su sonrisa confiada, observaba la escena. Miraba al toro bravo de tarros amenazantes; él no conocía otra limitación de la libertad que la vara tenue del pastor y ahora pateaba el suelo yermo, asombrado y doloroso. Se le adivinaba cómo la furia le iba ganando y estaba presto a atacar. Tenía que reconocerse a sí mismo que deseaba ver al soldado rodando por tierra, con un poco de sangre en el cuerpo. No es que le deseara algo malo, completamente, pero debía haber una definición ya. El soldado sonreía, respirando confianza por todos los poros. Lo miró con tal aire de burla que le penetró el corazón. Tiro a tiro está. Uno basta.
Estos hombres eran negros, pero eran
distintos. Uno adivinaba que se sentían superiores, como si el viaje de sus
antepasados por el océano les hubiera dado una fuerza nueva, un conocimiento
superior de las cosas del mundo. Eso estaba bien, el comisario repetía siempre
que hay que atender al progreso y a la ciencia para construir el mundo nuevo,
pero ¿por qué ignorar así la antigua sabiduría de los montes? ¿Cómo podían
reírse y desdeñar las fuerzas que los hacían invulnerables a las balas
enemigas?
Sintió una pequeña comezón en la
cicatriz y se rascó ligeramente, como queriendo apartar ese recuerdo
inoportuno. El queloide insistía con su presencia terca y se rascó más fuerte,
contoneando con precaución la cicatriz que aún dolía. Tenía vergüenza de
confesarlo, al principio, pero creyó que era más noble decirlo, todos
inculpaban al Muganga, amenazadores, y él lo confesó y pidió que los otros
confesaran. En realidad el miedo le había comenzado antes de llegar a la
posición. La selva tiene muchos ruidos extraños, siniestros. Uno no sabe
si es una fiera que va a saltar de pronto, o una serpiente, o algún espíritu
del bosque. Y, además, el enemigo esperando al final del camino. Recordó la
angustia que le subía en olas a la garganta mientras la claridad anunciaba el
alba… y el temblor de todo su cuerpo, que él le atribuía al frío, pero sabía
que no era el frío, mientras la espera los abrumaba y ya no sabía si era más
grande el temor al combate o a la espera. La ráfaga se elevó rojiza sobre las
trincheras donde debía estar el enemigo antes de que sintiera el tableteo;
luego el infierno desencadenado y la curiosa sensación de no tener miedo. El
temblor se había marchado sin que él se diera cuenta y veía con orgullo cómo
sus ráfagas cortas salían derechitas del fusil y no hacían ese arco grotesco – como
un techo en la cabeza del enemigo – que observaba por todos los contornos. «Tiran
cerrando los ojos, no han aprendido nada», pensó. Después oyó un silbido suave
y un estruendo ampuloso, como si se quebrara la tierra, una nube de humo y
polvo, y otra, y otra. Miró a su izquierda, tras la última explosión, más
cercana que las anteriores, y vio a su compañero tendido en una pose extraña:
una mano estaba aprisionada por el cuerpo y se movía queriendo liberarse,
marcando un compás extraño, idéntico al de la cabeza doblada sobre el pecho. Alcanzó
a vislumbrar a la luz del amanecer unos ojos espesos, como de chivo degollado.
Observó que, a cada movimiento, salía un chorrito de sangre debajo del mentón,
y que la sangre formaba una mancha en la tierra y se pegaba a la barba rala
como el pelo del chivo… Fue entonces que volvió el temblor, pero distinto.
Antes era como una competencia con su voluntad; ahora parecía tener resortes
que lo impelían a correr… Y recuerda que no se acordó del fusil, y solo trató
de huir, de alejarse del infierno y salvar la vida, y parecía que los árboles
lo rechazaban o lo sujetaban con sus ramas prensiles, para arrebatárselo a la
vida, y la sinfonía espeluznante de las balas, y el chasquido extraño… Porque
al principio solo fue un chasquido, como de algo que saliera desde su cuerpo;
no lo relacionó ni siquiera con la caída, que atribuyó a las ramas del árbol
enemigo. Solo se dio cuenta que estaba herido cuando trató de volver a correr.
Esa era la parte más tenebrosa de sus recuerdos. Hasta allí había corrido a la
misma velocidad que su miedo, se fundía con él en uno, y no lo sentía tanto.
Ahora el miedo se le adelantaba y corría entre la maraña de la selva, pero no
quería seguir solo y volvía y lo halaba; entonces sentía toda la angustia de esa
disociación y trataba de caminar, para caer con un gemido. Pero el miedo
se cansó de esperarlo y huyó solo, dejándolo ahí tirado en el sendero borroso,
gimiendo solamente, con una calma atormentada y mustia, porque ya el miedo se
había ido.
En el soldado que apuntaba al toro
bravo con insolencia de conquistador no podía reconocer a ese ser humano, a ese
amigo, a ese hermano que lo ayudó a salir del infierno. Cómo se contraía
aquella cara noble cuando una sombra de su propia tribu pasaba por al lado sin
volver la cabeza, sin ayudarlo, y cómo se le adivinaban las palabras soeces,
hijas de una bella furia, tras las cortinas herméticas de ese hablar bárbaro. Pero
era una contracción tan distinta a esa que tenía ahora bajo el sol poderoso. El
hermano se había convertido en conquistador y los miraba desde lo alto de una
montaña lejana, como un dios o un demonio. Y sí era verdad que
la Dawa protegía; mientras él había podido dominar el miedo, no le
pasó nada, y solo fue herido cuando huía, presa del pánico. Le indignaba
que sus compañeros fueran tan falaces como para negar eso y achacarlo todo a la
ineficacia del Muganga. Era cierto que ni la oportunidad de tocar una mujer
hubo, y se podía admitir la honradez de los muertos, pero el miedo, ¿no existió
acaso? Y bien lo sabían todos: si se toca mujer, se toma un objeto que no nos
pertenece, o se tiene miedo, la Dawa pierde eficacia. Él había sido
el único con valor suficiente para decirlo ante la turba encrespada: había
tenido miedo. Ellos también lo habían sentido, debían reconocerlo. Recordaba
con fastidio el gesto de iracundia contenida que hacía aquel hombrecito herido
en el cuello. ¡Con qué vehemencia hipócrita negaba su miedo! Con qué
irreverencia acusaba al Muganga de fantoche, sin mover su cabeza, que parecía
retenida por dos manos poderosas, mientras sus ojos le relumbraban.
Se sentía satisfecho de haber
impuesto disciplina por su sola confesión y su actitud. Y los extranjeros, que
no alardearan tanto, que también en otro combate habían tenido muertos y
heridos, solo que su Dawa debía ser más poderosa porque no
necesitaban hacérsela ante cada combate. Y eran egoístas; negaban, con una
sonrisa, el tenerla. Al propio comandante se la negaron; él oyó cuando este le
pedía humildemente al jefe de los extranjeros, y este se reía como si le
hubieran hecho un cuento gracioso y farfullaba en su media lengua un no sé qué
de conciencia y de internacionalismo y todos somos hermanos… sí, muy hermanos,
pero no soltaban su Dawa. Lo del pollo lo confundía un poco. El Muganga
(otro nuevo, porque a aquel el comandante cometió la debilidad de quitarlo)
había preparado todo con esmero y asegurado que era invulnerable. Al primer
tiro había sido muerto, bien muerto, y se lo habían comido los extranjeros ante
la mirada escandalizada de los combatientes. Pero ahora, ese toro, ¡si
enganchara entre sus tarros al insolente y le mostrara el poder de
la Dawa! O, al menos, si huyera indemne. Porque era demasiado
desagradecido desearle mal al hermano que lo había sacado del combate cuando
todos corrían, y organizado su traslado al hospital. Tenía malos recuerdos del
hospital; primero, esos médicos blancos que se reían porque la bala había
penetrado por las nalgas, como si él pudiera elegir por dónde lo iban a herir.
Y luego reían con más alegría cuando les contó que lo habían herido porque tuvo
miedo. Esos blancos sí eran antipáticos; por su color y su ciencia se sentían
capaces de reír de todo, superiores a todo lo que los rodeaba. Hubo un momento
en que sintió deseos de haberse quedado muerto allí donde lo sorprendió la
bala. Al menos no hubiera soportado esas humillaciones. Pero, ¿qué hubiera sido
del Muganga entonces? El hombrecito del
tiro en el cuello quería que lo mataran y hubieran sido capaces de hacerlo si
no interviene él. Estaba bien que hubiera vivido; en definitiva, había que
ser honesto y reconocer que tener miedo es malo. Pero el hombrecito del tiro en
el cuello decía que él había visto correr despavoridos a muchos y no les había
pasado nada. Y los más cobardes, los que se quedaron atrás sin participar,
estaban sanos y salvos. Él decía que decía que no había tenido miedo y que la
herida era de mortero (porque la tenía en el cuello, pero atrás, en la nuca).
Los blancos decían que no parecía herida de mortero, pero el hombrecito argumentaba
que la bala lo había traspasado; sin embargo, su herida era solo en la nuca, si
hubiera sido de bala le hubiera reventado la cabeza. Argumentaba mucho el
hombrecito del tiro en el cuello, parecía que hubiera aprendido con los
blancos. Se sentía incómodo cuando él hablaba. Decía, por ejemplo: «Si
la Dawa no protege a los que tienen miedo, y todos tenemos miedo,
¿para qué sirve?» Él replicaba que había que tener fe en la Dawa, y el
hombrecito respondía que no, que la Dawa debía dar esa fe, si no, no
servía. Hablaba mucho el hombrecito del tiro en el cuello, pero se quedó en el
hospital, no quiso volver al frente. Cuando se despidió, él le hizo sentir su
cobardía al quedarse, era como una venganza… El estampido lo sacó de las
brumas, lo sacudió todo, porque no lo esperaba. El toro miró estúpidamente,
recostó sus rodillas en tierra y comenzó a temblar, mientras unos ojos sin
brillo se quedaban fijos en él. «Igual que el chivo… y que el otro», pensó.
Sintió apenas la palmada sobadora del extranjero, pero sí su risa estridente,
hiriente como un cuchillo. Una gran somnolencia lo embargó; no tenía ganas de
pensar en nada. Mientras caminaban juntos, el Muganga le explicaba que los
extranjeros eran buenos amigos, estaba demostrado. Lo miró con sorpresa. El
Muganga, paternalmente, le explicó que la Dawa preserva de los
enemigos, pero nunca del arma del amigo, por eso el toro había muerto y quedaba
demostrada la amistad de los extranjeros. Ante las explicaciones, el muchacho
sintió que algo se descontraía dentro de él y le quitaba un peso grande que
llevaba; pero ya más nítido, aunque sin forma definida, se agitaba en lo hondo,
sin dejar que el peso se fuera definitivamente, un monstruo nuevo e insaciable:
la duda.
Poemas del Che
Hermana, falta mucho para llegar al triunfo.
El camino es largo y el presente incierto;
¡el mañana es nuestro!
No te quedes a la vera del camino.
Sacia tus pies en este polvo eterno.
Conozco tu cansancio y tu desazón tan grandes;
sé que en el combate se opondrá tu sangre
y sé que morirías antes que dañarla;
a la reconquista ven, no a la matanza.
Si desdeñas el fusil, empuña la fe;
si la fe te falla, lanza un sollozo;
si no puedes llorar, no llores, pero avanza,
compañera,
aunque no tengas armas y se niegue el norte.
No te invito a regiones de ilusión,
no habrá dioses, paraísos, ni demonios
–tal vez la muerte oscura sin que una cruz la marque–
Ayúdanos hermana, que no te frene el miedo,
¡vamos a poner en el infierno el cielo!
No mires a las nubes, los pájaros o el viento;
nuestros castillos tienen raíces en el suelo.
Mira el polvo,
la tierra tiene la injusticia hambrienta de la esencia
humana.
Aquí este mismo infierno es la esperanza.
No te digo allí, detrás de esa colina;
no te digo allá, donde se pierde el polvo;
no te digo, de hoy, a tantos días visto...
Te digo: ven, dame tu mano cálida
–esa que conocen mis enjugadas lágrimas–
Hermana, madre, compañera...
¡CAMARADA! este camino conduce a la batalla.
Deja tu cansancio, deja tus temores,
deja tus pequeñas angustias cotidianas.
¿Qué importa el polvo acre?, ¿qué importan los
escollos?
¿Qué importa que tus hijos no escuchen el llamado?
A su cárcel de green-backs vamos a buscarlos.
Camarada, sígueme; es la hora de marchar...
*
Encallado navío,
te entrego mi canción
de despedida.
*
Y sembrada en la
sangre de mi muerte lejana
con raíces mudables
bajo un tiempo de piedra.
¡Soledad! flor
nostálgica de vivientes paredes,
soledad de mi
tránsito detenido en la tierra.
*
Quise llevar en la
maleta
el sabor fugaz de tus
entrañas
y quedó en el aire
circular y cierto,
el insulto a lo viril
de mi esperanza.
Ya me voy por caminos
más largos que el recuerdo
con la hermética
soledad del peregrino,
pero, circular y
cierto,
a mi costado algo
marca el compás de mi destino.
Cuando al final de
todas las jornadas
ya no tenga un futuro
hecho camino,
vendré a reverdecerme
en tu mirada
ese riente jirón de
mi destino.
Me iré por caminos
más largos que el recuerdo
eslabonando adioses
en el fluir del tiempo.
*
De pie el recuerdo
caído en el camino,
cansado de seguirme
sin historia,
olvidado en un árbol
del camino.
Iré tan lejos que el
recuerdo muera destrozado
en las piedras del
camino
seguiré siendo el
mismo peregrino
de pena adentro y la
sonrisa fuera.
Esa mirada circular y
fuerte
en un mágico pase de
muleta
esquivó en mi ansia
toda meta
convirtiéndome en
vector de la tangente.
Y no quise mirar para
no verte,
sonrosado torero de
mi dicha,
invitarme con aire
displicente.
*
El mar me llama con
su amistosa mano.
Mi prado –un
continente–
se desenrosca suave e
indeleble
como una campana en
el crepúsculo.
*
Así cuando este día
con mano temblorosa
pongo mi prisma en un
registro ambiguo.
Con el sabor extraño
de fruto encajonado
antes de consumar la madurez al árbol.
A veces no percibo su
llamado
desde mi alada torre
de viejo solitario,
pero hay días que
siento despertar al sexo
y voy a la hembra, a
mendigar un beso;
y sé entonces que
jamás besaré el alma
de quien no logre
llamarme camarada...
Sé que los perfumes
de valores puros
llenarán mi mente de
fecundas alas,
sé que dejaré los
agnósticos placeres,
de copular ideas sin
funciones prácticas.
Sé que el día del
combate a muerte
hombros del pueblo
apoyarán mis hombros,
que si no veo la
total victoria
de la causa porque
lucha el pueblo,
será porque caí en la
brega
por llevar la idea
hasta un fin supremo,
lo sé con la certeza
de la fe que nace
quitando del plumaje
el cascarón antiguo.
*
“Soy mestizo”, grita
un pintor de paleta encendida,
“soy mestizo”, me
gritan los animales perseguidos,
“soy mestizo”, claman
los poetas peregrinos,
“soy mestizo”, resume
el hombre que me encuentra
en el diario dolor de
cada esquina,
y hasta el enigma
pétreo de la raza muerta
acariciando una
virgen de madera dorada:
“es mestizo este
grotesco hijo de mis entrañas”.
Yo también soy
mestizo en otro aspecto:
en la lucha en que se
unen y repelen
las dos fuerzas que
disputan mi intelecto,
las fuerzas que me
llaman sintiendo de mis vísceras
el sabor extraño de
fruto encajonado
antes de lograr su
madurez de árbol.
Me vuelvo en el
límite de la América hispana
a saborear un pasado
que engloba el continente.
El recuerdo se desliza con suavidad indeleble
con el lejano tañir
de una campana.
*
A ti, encallado
amigo,
hacia las aguas
quietas
del arrecife blanco
donde te amarra tu
sueño de náufrago,
va mi canción de
despedida.
Hoy he despertado
con afán de alas en
las jarcias,
y tiendo velas inalámbricas
navegando hacia el
puerto de la hora
marcado por la
brújula indolente.
Hoy estiro mi
lenguaje al viento
para estrechar tus
palabras
y llevarme algo de tu
lamento tierno
a compartir asombros
que ya estoy viviendo.
Se fue ya la
primavera
que fertiliza tu
almohada;
no es por mi partida
sino por tu nave que
ya no navega.
Te comprendo,
golondrina truncada.
Quisiera llevarte a
la fuente Castalia
o darte elixir de
iguales poderes;
y aunque soy un
médico asomado
a las cosas que no
las transforma
y apenas comprende.
Tengo no obstante una
fórmula mágica
–creo que la aprendí
en una mina de Bolivia,
o tal vez chilena,
peruana o mexicana,
o en el destroncado
imperio de Sonora,
o en un puerto negro
del Brasil africano,
o tal vez en cada
punto una palabra–.
La fórmula es
sencilla:
No te ocupes del
cerco, ataca el arrecife,
une tus manos jóvenes
a la piedra anciana
y dale en tu pulso a
los rojos corales
palpitantes en
diminutas ondas cotidianas.
Un día, aunque mi
recuerdo sea
una vela más allá del
horizonte
y tu recuerdo sea
una nave encallada en
mi memoria,
se asomará la aurora
a gritar con asombro
viendo a los rojos
hermanos del horizonte
marchando alegres
hacia el porvenir.
Ellos, como los
males, quietos terribles y blancos,
como la noche
sorprendida al revés.
Y entonces, poeta
blancuzco de cuatro paredes,
serás el cantor del
universo;
entonces, poeta
trágico, delicado, enfermo,
serás un robusto
poeta del pueblo.
*
Vieja María, vas a
morir,
quiero hablarte en
serio:
Tu vida fue un
rosario completo de agonías,
no hubo hombre amado,
ni salud, ni dinero,
apenas el hambre para
ser compartida;
quiero hablar de tu
esperanza,
de las tres distintas
esperanzas
que tu hija fabricó
sin saber cómo.
Toma esta mano de
hombre que parece de niño
en las tuyas pulidas
por el jabón amarillo.
Restriega tus callos
duros y los nudillos puros
en la suave vergüenza
de mis manos de médico.
Escucha, abuela
proletaria:
cree en el hombre que
llega,
cree en el futuro que
nunca verás.
Ni reces al dios
inclemente
que toda una vida
mintió tu esperanza.
Ni pidas clemencia a
la muerte
para ver crecer a tus
caricias pardas;
los cielos son sordos
y en ti manda el oscuro;
sobre todo tendrás
una roja venganza,
lo juro por la exacta
dimensión de mis ideales
tus nietos todos
vivirán la aurora,
muere en paz, vieja
luchadora.
Vas a morir vieja
María; treinta proyectos de mortaja
dirán adiós con la
mirada, el día de estos que te vayas.
Vas a morir vieja
María,
quedarán mudas las
paredes de la sala
cuando la muerte se
conjugue con el asma
y copulen su amor en
tu garganta.
Esas tres caricias
construidas de bronce
(la única luz que
alivia tu noche),
esos tres nietos
vestidos de hambre,
añorarán los nudos de
los dedos viejos
donde siempre
encontraban alguna sonrisa.
Eso será todo, vieja
María.
Tu vida fue un
rosario de flacas agonías,
no hubo un hombre
amado, salud, alegría,
apenas el hambre para
ser compartida,
tu vida fue triste,
vieja María.
Cuando el anuncio de
descanso eterno
enturbia el dolor de
tus pupilas,
cuando tus manos de
perpetua fregona
absorban la última
ingenua caricia,
piensas en ellos... y
lloras,
pobre vieja María.
¡No, no lo hagas!
No ores al dios
indolente
que toda una vida
mintió tu esperanza
ni pidas clemencia a
la muerte,
tu vida fue
horriblemente vestida de hambre,
acaba vestida de
asma.
Pero quiero
anunciarte,
en voz baja y viril
de las esperanzas,
la más roja y viril de las venganzas
quiero jurarlo por la
exacta dimensión de mis ideales.
Toma esta mano de
hombre que parece de niño
entre las tuyas
pulidas por el jabón amarillo,
restriega los callos
duros y los nudillos
puros en la suave
vergüenza de mis manos de médico.
Descansa en paz,
vieja María, descansa en paz,
vieja luchadora, tus
nietos todos vivirán la aurora,
LO JURO.
*
Canto a Fidel
Vámonos,
ardiente profeta de
la aurora,
por recónditos
senderos inalámbricos
a liberar el verde
caimán que tanto amas.
Vámonos,
derrotando afrentas
con la frente
plena de martianas
estrellas insurrectas,
juremos lograr el
triunfo o encontrar la muerte.
Cuando suene el
primer disparo y se despierte
en virginal asombro
la manigua entera,
allí, a tu lado,
serenos combatientes, nos tendrás.
Cuando tu voz derrame
hacia los cuatro vientos
reforma agraria,
justicia, pan, libertad,
allí, a tu lado, con
idénticos acentos, nos tendrás.
Y cuando llegue al
final de la jornada
la sanitaria
operación contra el tirano,
allí, a tu lado,
aguardando la postrer batalla, nos tendrás.
El día que la fiera
se lama el flanco herido
donde el dardo
nacionalizador le dé,
allí, a tu lado, con
el corazón altivo, nos tendrás.
No pienses que puedan
menguar nuestra entereza
las doradas pulgas
armadas de regalos,
pedimos un fusil, sus
balas y una peña. Nada más.
Y si en nuestro
camino se interpone el hierro,
pedimos un sudario de
cubanas lágrimas
para que se cubran
los guerrilleros huesos
en el tránsito a la
historia americana. Nada más.
*
A hurtadillas extraje
de la alacena de Hickmet
este solo verso
enamorado,
para dejarte la
exacta dimensión de mi cariño.
No obstante,
en el laberinto más
hondo del caracol taciturno
se unen y repelen los
polos de mi espíritu: tú y todos.
Los todos me exigen
la entrega total,
¡qué mi sola sombra
oscurezca el camino!
Mas, sin burlar las
normas del amor sublimado
le guardo escondida
en mi alforja de viaje.
(Te llevo en mi
alforja de viajero insaciable
como al pan nuestro
de todos los días.)
Salgo a edificar las
primaveras de sangre y argamasa
y dejo en el hueco de
mi ausencia,
este beso sin
domicilio conocido.
Pero no me anunciaron
la plaza reservada
en el desfile
triunfal de la victoria
y el sendero que
conduce a mi camino
está nimbado de
sombras agoreras.
Si me destinan al
oscuro sitial de los cimientos,
guárdalo en el
archivo nebuloso del recuerdo;
úsalo en noches de
lágrimas y sueños…
Adiós, mi única,
no tiembles ante el
hambre de los lobos
ni en el frío
estepario de la ausencia;
del lado del corazón
te llevo
y juntos seguiremos
hasta que la ruta se esfume…
*
Epístola de Ernesto Che Guevara a Ernesto Sábato
Un intelectual y ameno tirón de orejas político…
La Habana, 12 de abril de 1960 -
Sr. Ernesto Sábato
Estimado compatriota:
Hace ya quizás unos quince años, cuando conocí a un hijo suyo, que ya
debe estar cerca de los veinte, y a su mujer, por aquel lugar creo que llamado
Cabalango, en Carlos Paz, y después, cuando leí su libro Uno y El Universo,
que me fascinó, no pensaba que fuera Ud. – poseedor de lo que para mí era lo
más sagrado del mundo, el título de escritor – quien me pidiera con el andar
del tiempo una definición, una tarea de reencuentro, como Ud. llama, en base de
una autoridad abonada por algunos hechos y muchos fenómenos subjetivos.
Fijaba estos relatos preliminares solamente para recordarle que
pertenezco, a pesar de todo, a la tierra donde nací y que aún soy capaz de
sentir profundamente todas sus alegrías, todas sus desesperanzas y también sus
decepciones. Sería difícil explicarle por qué “esto” no es Revolución
Libertadora; quizás tendría que decirle que le vi las comillas a las palabras
que Ud. denuncia en los mismos días de iniciarse, y yo identifiqué aquella
palabra con lo mismo que había acontecido en una Guatemala que acaba de
abandonar, vencido y casi decepcionado. Y, como yo, éramos todos los que
tuvimos participación primera en esta aventura extraña y los que fuimos
profundizando nuestro sentido revolucionario en contacto con las masas
campesinas, en una honda interrelación, durante dos años de luchas crueles y de
trabajos realmente grandes. No podíamos ser “libertadora” porque no éramos
parte de un ejército plutocrático sino éramos un nuevo ejército popular,
levantado en armas para destruir al viejo; y no podíamos ser “libertadora”
porque nuestra bandera de combate no era una vaca sino, en todo caso, un
alambre de cerca latifundiaria destrozado por un tractor, como es hoy la
insignia de nuestro INRA. No podíamos ser “libertadora” porque nuestras
sirvienticas lloraron de alegría el día que Batista se fue y entramos en La
Habana y hoy continúan dando datos de todas las manifestaciones y todas las
ingenuas conspiraciones de la gente “Country Club” que es la misma gente
“Country Club” que Ud. conociera allá y que fueran a veces sus compañeros de
odio contra el peronismo. Aquí la forma de sumisión de la intelectualidad tomó
un aspecto mucho menos sutil que en la Argentina. Aquí la intelectualidad era
esclava a secas, no disfrazada de indiferente, como allá, y mucho menos
disfrazada de inteligente; era una esclavitud sencilla puesta al servicio de
una causa de oprobio, sin complicaciones; vociferaban, simplemente. Pero todo
esto es nada más que literatura. Remitirlo a Ud., como lo hiciera
Ud. conmigo, a un libro sobre la ideología cubana, es remitirlo a un plazo
de un año adelante; hoy puedo mostrar apenas, como un intento de teorización de
esta Revolución, primer intento serio, quizás, pero sumamente práctico, como
son todas nuestras cosas de empíricos inveterados, este libro sobre
la Guerra de Guerrillas. Es casi como un exponente pueril de que sé
colocar una palabra detrás de otra; no tiene la pretensión de explicar las
grandes cosas que a Ud. inquietan y quizás tampoco pudiera explicarlas ese
segundo libro que pienso publicar, si las circunstancias nacionales e
internacionales no me obligan nuevamente a empuñar un fusil (tarea que desdeño
como gobernante pero que me entusiasma como hombre gozoso de la aventura).
Anticipándole aquello que puede venir o no (el libro), puedo decirle, tratando
de sintetizar, que esta Revolución es la más genuina creación de la
improvisación. En la Sierra Maestra, un dirigente comunista que nos visitara,
admirado de tanta improvisación y de cómo se ajustaban todos los resortes que
funcionaban por su cuenta a una organización central, decía que era el
caos más perfectamente organizado del universo. Y esta Revolución es así porque
caminó mucho más rápido que su ideología anterior. Al fin y al cabo Fidel
Castro era un aspirante a diputado por un partido burgués, tan burgués y tan
respetable como podía ser el partido radical en la Argentina; que seguía las
huellas de un líder desaparecido, Eduardo Chibás, de unas características que
pudiéramos hallar parecidas a las del mismo Irigoyen; y nosotros, que lo
seguíamos, éramos un grupo de hombres con poca preparación política, solamente
una carga de buena voluntad y una ingénita honradez. Así vinimos gritando: “en
el año 56 seremos héroes o mártires”. Un poco antes habíamos gritado o, mejor
dicho, había gritado Fidel: “vergüenza contra dinero”. Sintetizábamos en frases
simples nuestra actitud simple también. La guerra nos revolucionó. No hay
experiencia más profunda para un revolucionario que el acto de la guerra; no el
hecho aislado de matar, ni el de portar un fusil o el de establecer una lucha
de tal o cual tipo, es el total del hecho guerrero, el saber que un hombre
armado vale como unidad combatiente, y vale igual que cualquier hombre armado,
y puede ya no temerle a otros hombres armados. Ir explicando nosotros, los
dirigentes, a los campesinos indefensos cómo podían tomar un fusil y
demostrarle a esos soldados que un campesino armado valía tanto como el mejor
de ellos, e ir aprendiendo cómo la fuerza de uno no vale nada si no está
rodeada de la fuerza de todos; e ir aprendiendo, asimismo, cómo las consignas
revolucionarias tienen que responder a palpitantes anhelos del pueblo; e ir
aprendiendo a conocer del pueblo sus anhelos más hondos y convertirlos en
banderas de agitación política. Eso lo fuimos haciendo todos nosotros y
comprendimos que el ansia del campesino por la tierra era el más fuerte
estímulo de la lucha que se podría encontrar en Cuba. Fidel entendió
muchas cosas más; se desarrolló como el extraordinario conductor de hombres que
es hoy y como el gigantesco poder aglutinante de nuestro pueblo. Porque Fidel,
por sobre todas las cosas, es el aglutinante por excelencia, el conductor
indiscutido que suprime todas las divergencias y destruye con su desaprobación.
Utilizado muchas veces, desafiado otras, por dinero o ambición, es temido
siempre por sus adversarios. Así nació esta Revolución, así se fueron creando
sus consignas y así se fue, poco a poco, teorizando sobre hechos para crear una
ideología que venía a la zaga de los acontecimientos. Cuando nosotros lanzamos
nuestra Ley de Reforma Agraria en la Sierra Maestra, ya hacía tiempo se habían
hecho repartos de tierra en el mismo lugar. Después de comprender en la
práctica una serie de factores, expusimos nuestra primera tímida ley, que no se
aventuraba con lo más fundamental como era la supresión de los latifundistas. Nosotros
no fuimos demasiado malos para la prensa continental por dos causas: la
primera, porque Fidel Castro es un extraordinario político que no mostró sus
intenciones más allá de ciertos límites y supo conquistarse la admiración de
reporteros de grandes empresas que simpatizaban con él y utilizan el camino
fácil en la crónica de tipo sensacional; la otra, simplemente porque los
norteamericanos que son los grandes constructores de test y de raseros para
medirlo todo, aplicaron uno de sus raseros, sacaron su puntuación y lo
encasillaron. Según sus hojas de testificación donde decía: “nacionalizaremos
los servicios públicos”, debía leerse: “evitaremos que eso suceda si recibimos un
razonable apoyo”; donde decía: “liquidaremos el latifundio” debía leerse:
“utilizaremos el latifundio como una buena base para sacar dinero para nuestra
campaña política, o para nuestro bolsillo personal”, y así
sucesivamente. Nunca les pasó por la cabeza que lo que Fidel Castro y
nuestro Movimiento dijeran tan ingenua y drásticamente fuera la verdad de lo
que pensábamos hacer; constituimos para ellos la gran estafa de este medio
siglo, dijimos la verdad aparentando tergiversarla. Eisenhower dice que traicionamos
nuestros principios, es parte de la verdad; traicionamos la imagen que ellos se
hicieron de nosotros, como en el cuento del pastorcito mentiroso, pero al
revés, tampoco se nos creyó. Así estamos ahora hablando un lenguaje que es
también nuevo, porque seguimos caminando mucho más rápido que lo que podemos
pensar y estructurar nuestro pensamiento, estamos en un movimiento continuo y
la teoría va caminando muy lentamente, tan lentamente, que después de escribir
en los poquísimos este manual que aquí le envío, encontré que para Cuba no
sirve casi; para nuestro país, en cambio, puede servir; solamente que hay que
usarlo con inteligencia, sin apresuramiento ni embelecos. Por eso tengo
miedo de tratar de describir la ideología del movimiento; cuando fuera a
publicarla, todo el mundo pensaría que es una obra escrita muchos años antes. Mientras
se van agudizando las situaciones externas y la tensión internacional aumenta,
nuestra Revolución, por necesidad de subsistencia, debe agudizarse y, cada vez
que se agudiza la Revolución, aumenta la tensión y debe agudizarse una vez más
ésta, es un círculo vicioso que parece indicado a ir estrechándose y
estrechándose cada vez más hasta romperse; veremos entonces cómo salimos del
atolladero. Lo que sí puedo asegurarle es que este pueblo es fuerte, porque ha
luchado y ha vencido y sabe el valor de la victoria; conoce el sabor de las
balas y de las bombas y también el sabor de la opresión. Sabrá luchar con una
entereza ejemplar. Al mismo tiempo le aseguro que en aquel momento, a pesar de
que ahora hago algún tímido intento en tal sentido, habremos teorizado muy poco
y los acontecimientos deberemos resolverlos con la agilidad que la vida
guerrllera nos ha dado. Sé que ese día su arma de intelectual honrado
disparará hacia donde está el enemigo, nuestro enemigo, y que podemos tenerlo
allá, presente y luchando con nosotros. Esta carta ha sido un poco larga y no
está exenta de esa pequeña cantidad de pose que a la gente tan sencilla como
nosotros le impone, sin embargo, el tratar de demostrar ante un pensador que
somos también eso que no somos: pensadores. De todas maneras, estoy a su
disposición.
Fuente: El Libro Total
https://www.ellibrototal.com/ltotal/

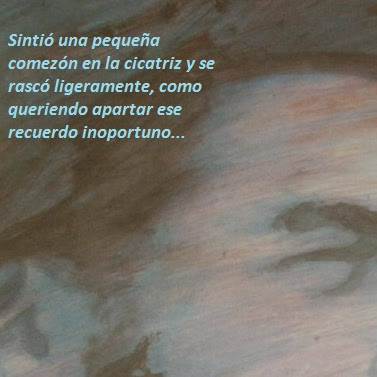
Comentarios
Publicar un comentario