Revista Nos Disparan desde el Campanario Año V Entre la crisis y la esperanza de Paul Valéry… por Paola Cattani
Nunca antes la reflexión de Paul
Valéry sobre la crisis del espíritu había parecido tan necesaria, tan intuitiva
e inmediata, como hoy, en estos tiempos en que la guerra ha vuelto a las
tierras de Europa. ¿Cómo es posible, se pregunta Valéry, que tanta ciencia y
tanto conocimiento permita -en el doble sentido de «no impedir» y «hacer
posible»- semejante destrucción? Creemos haber alcanzado la cima del progreso
científico y espiritual, y descubrimos, de repente, que podemos recaer
fatalmente y con bastante facilidad en el más ancestral y bárbaro de los
delitos, a saber, la lucha fratricida y destructiva. Al poeta puro que es
Valéry, autor durante la guerra del perfecto y oscuro poema del Jeune
Parque, y que considera la autonomía del arte como un presupuesto indiscutible
-la teoría estética de Valéry está expuesta en toda su complejidad en
el Cours de poétique que acaba de publicarse– le resulta imposible
abstenerse, tras el primer conflicto mundial, de una reflexión pública sobre la
situación actual.
Cuando Valéry escribió «La Crise de
l’Esprit» en la primavera de 1919, la guerra había terminado hacía unos meses,
dejando un legado de destrucción y desesperación tanto para los vencidos como
para los vencedores. El artículo, publicado por primera vez en inglés en la
revista londinense The Athenaeum (y sólo más tarde, durante el
verano, publicado en francés en la Nouvelle Revue Française), proporcionó
a Valéry una fama internacional inmediata e inesperada; el texto se convirtió
muy pronto en una referencia casi obligada en el amplio debate público e
intelectual sobre la situación y el futuro del continente. Dos son las ideas
fundamentales desarrolladas en el artículo. La primera es que la muerte de
Europa se ha convertido de repente en algo concebible y pensable para los
europeos. La civilización europea, tan avanzada como es, descubre de repente
que no está exenta a priori del destino que en su día corrieron las grandes
civilizaciones desaparecidas, y que podría quedar reducida a un «nombre bonito
y vago», como los que aparecen en los libros para evocar las gloriosas
civilizaciones que se ha tragado la historia (como Elam, Nínive y Babilonia);
la famosa frase inicial del artículo («Las civilizaciones sabemos ahora que
somos mortales») se detiene precisamente en tan vertiginoso cortocircuito
temporal, que tiene algunos rasgos en común con la visión cíclica de la
historia expresada por el filósofo alemán Oswald Spengler en La decadencia
de Occidente, otro diagnóstico de la crisis europea publicado en los mismos
años, y que tuvo un éxito extraordinario e inmediato.
Y he aquí la segunda intuición de
Valéry: para la Europa de entreguerras se trata nada menos que de preservar su propia
humanidad, y evitar la regresión a una sociedad animal («Todavía reina cierta
confusión, pero un poco más de tiempo y todo se aclarará; veremos por fin el
milagro de una sociedad animal, un perfecto y definitivo hormiguero»). Valéry
no fue el único en evocar el «peligro del hormiguero» en el periodo de la
posguerra: Thomas Mann, Benedetto Croce, José Ortega y Gasset y muchos otros
también lanzaron alarmantes advertencias sobre el riesgo de que Europa y los
europeos se convirtieran en una sociedad animal, es decir, en una sociedad
inhumana (Croce hablaba de la «vita ferina», la existencia de bestias
salvajes).
Contrariamente a lo que podría pensar
un lector superficial de hoy, o a lo que podrían reprocharle ilustres lectores
de ayer, como Jean-Paul Sartre y Julien Benda, Valéry no formula
consideraciones abstractas y genéricas sobre Europa y su crisis, destinada a
defender una Europa con una connotación a priori positiva. Si la crisis de la
mente y del espíritu se ha hecho tan famosa es precisamente porque contiene
reflexiones que son cualquier cosa menos obvias o fáciles. La visión que Valéry
tiene de Europa es muy clara, en absoluto vaga, y en varios aspectos va a
contracorriente (de su época, pero quizá también de la nuestra).
En primer lugar, el ideal europeo de
Valéry, a diferencia de otros de sus contemporáneos, no toma forma en la estela
del pacifismo o del internacionalismo de corte humanitario y pacifista. La
Europa de Valéry es, en efecto, una Europa pacífica, es decir, que se fija la
paz como objetivo, pero que también evita hacer del pacifismo su ideología. En
los numerosos escritos proeuropeos de Valéry, el lexema «paz» y sus derivados
son, en efecto, bastante raros; y las posiciones proeuropeas que Valéry mostró
tras el primer conflicto mundial fueron, de hecho, menos el resultado de un
pacifismo provocado por la guerra -según la vulgata bastante extendida en los
estudios sobre Valéry- que el resultado de una reflexión que inició el propio
Valéry en los últimos años del siglo XIX sobre las transformaciones que
sacudían Europa y su papel mundial, tras los conflictos sino-japonés e hispano-americano,
que atrajeron su atención en 1898-1899, más que un acontecimiento tan crucial
como el asunto Dreyfus. El pensamiento de Valéry sobre Europa encuentra así su
punto de partida en el problema de los equilibrios/desequilibrios mundiales,
que Valéry tuvo valientemente en cuenta muy pronto y más allá de un pacifismo a
priori que parecía excesivamente ingenuo, idealista y optimista, sin
preocuparse de las complejidades de la realidad: ésa es la crítica que una
parte considerable de la intelligentsia francesa y europea (de André
Gide a Ernst Robert Curtius, de Jules Romains a Albert Thibaudet) dirigió a
Romain Rolland y a su manifiesto pacifista «Au-dessus de la mêlée», del que se
decía que se entregaba a una cierta «facilidad de pensamiento».
Una de las dificultades de Europa
sobre la que Valéry reflexiona más detenidamente es la existencia de las
naciones: las preciosas e indispensables unidades mínimas que componen la
comunidad europea, y que al mismo tiempo resultan potencialmente muy
perjudiciales, capaces como son de generar guerras y oponerse a un orden
superior, la unidad supranacional que Valéry reconoce como indispensable. La
Europa de Valéry -y éste es otro de sus rasgos esenciales- se niega a ignorar o
abolir las naciones, como querrían hacer tanto el internacionalismo socialista
y católico como el europeísmo de, por ejemplo, Julien Benda, quien, en
su Discurso a la Nación Europea, explica que las pasiones nacionales
representan el peor de los males para Europa y deben ser eliminadas cuanto antes.
Para Valéry, en cambio, la nación, que él entiende en el sentido liberal
ilustrado en particular por Ernest Renan, es una etapa indispensable entre el
individuo y la comunidad; más que una entidad que pueda definirse con criterios
de lengua, raza o tradiciones, es el lugar donde se comparte un proyecto común,
que hay que disociar de su producto desastroso que es el nacionalismo
intolerante. Para Valéry, Europa nace, pues, del concierto de naciones que ya
existía; en este sentido, se muestra profundamente partidario del proyecto y
los principios del internacionalismo liberal de la Sociedad de Naciones, en
cuyas actividades participa muy activamente a lo largo de los años treinta.
Por supuesto, a los ojos de Valéry,
la Europa liberal no estaba exenta de graves problemas espirituales, más que
sociales y políticos. La «Crisis del Espíritu» es, de hecho, una larga
meditación sobre la crisis de la Europa liberal y democrática que el final del
siglo XIX legó al nuevo siglo. Valéry, como otros de su generación, se ve
inevitablemente llevado a plantearse los límites de una libertad que, aunque
esencial y preciosa, había acabado por generar excesos incontrolados: el
individualismo hipertrófico, un tipo de libertad muy próxima a la licencia, un
desorden anárquico y estéril descrito por Valéry con la imagen de un horno
incandescente donde todo se funde y nada se distingue (una «nada infinitamente
rica»). Este sentimiento de crisis de valores en la Europa liberal era
ampliamente compartido entre sus colegas y amigos: Jacques Rivière, el nuevo
director de la NRF después de la guerra, también observaba en un
artículo de 1919, no sin amargura, que cada vez había más gente que ya no
quería la libertad por la que tanto se había luchado durante la guerra, y que
prefería ahora los ideales de la vida colectiva y social.
Frente a las soluciones a los
problemas de la Europa liberal y democrática propuestas por ideologías
colectivistas, movimientos de masas y totalitarismos antiliberales de diversas
orientaciones políticas, Valéry se esforzó por salvar los valores y principios
que consideraba indispensables. La libertad ante todo, por supuesto: pero ¿qué
libertad exactamente?
La reflexión de Valéry sobre la
libertad es ante todo una reflexión sobre la diversidad, e incluso sobre la
desigualdad: contra todo intento de nivelación, Valéry quiere salvaguardar la
desigualdad como valor. No porque quiera una sociedad desigual e injusta, sino
porque quiere vivir en una sociedad que reconozca el valor (de los productos,
las personas, las ideas) y se modele en torno a él. Un largo pasaje de la
«Crisis del espíritu» está dedicado a la presentación del Pensamiento como
fuerza que asegura la desigualdad productiva. Al igual que otros pensadores del
periodo de entreguerras (entre ellos Thomas Mann y José Ortega y Gasset),
Valéry se preocupa por detallar las condiciones que permiten el establecimiento
de formas de vida libres en la sociedad democrática.
Además, es en este marco conceptual
donde deben interpretarse las controvertidas observaciones de Valéry sobre
la deminutio capitis de Europa. El problema para él no es tanto que
Europa esté perdiendo su supremacía geopolítica y cultural, sino que se está
produciendo un cambio sustancial de paradigma: de la primacía del Pensamiento y
de su valor diferencial se está pasando a una lógica brutalmente numérica, al
predominio de la fuerza de los números y de las mayorías (por lo que Europa
está destinada a convertirse en lo que realmente es, a saber, un «pequeño cabo»
de Asia). Valéry, como antimodernista que es, ve la libertad como ideal liberal
amenazada por la libertad como ideal democrático: esto no significa que sea
hostil a la democracia, sino que se pregunta cómo salvaguardar el valioso e
indispensable valor añadido de la originalidad individual en las democracias.
Valéry cree que sólo la variedad y la multiplicidad que caracterizan a una
sociedad libre y, por tanto, acogedora y plural, permiten un desarrollo
individual libre e imprevisible; lo explica, por ejemplo, cuando habla del
Mediterráneo, que para él es el lugar por excelencia de la mezcla y la
plurivocidad histórica y cultural.
El liberalismo que reivindica Valéry
es, en cualquier caso, un liberalismo de naturaleza espiritual (más que
política o económica), y encuentra su fundamento primordial en el ideal clásico
de la liberalidad: una conducta mental y de comportamiento constituida por la
apertura a los demás, la tolerancia y el diálogo, antídotos todos ellos contra
la iliberalidad y la conflictividad que Valéry identifica como cada vez más
extendidas y responsables de la agitación histórico-política del continente.
Para Valéry, se trata de redescubrir la inspiración original y constitutiva del
liberalismo filosófico, en continuidad con la tradición humanista, y más allá
de las decepcionantes encarnaciones históricas de la segunda mitad del siglo
XIX; y sobre todo de recordar que lo espiritual, lo ideal, debe siempre informar
lo real, guiar y orientar la vida cotidiana de la polis.
Según Valéry, el hombre se
caracteriza y se distingue de los animales sobre todo por sus sueños, a
los que dedica un largo pasaje en la «Nota» que completa la «Crisis del
espíritu» de 1922. Como haría más tarde en la «Pequeña carta sobre los mitos»
(1928), Valéry tiene en cuenta las transformaciones que el hombre imprime a la
realidad y que surgen de la tensión esencial entre lo que
es y lo que no es, entre la satisfacción de las necesidades y la
insatisfacción inagotable de los deseos, entre lo real y lo posible, lo factual
y lo imaginario. Si el Pensamiento ocupa un lugar tan crucial en la obra de
Valéry, especialmente en sus meditaciones sobre Europa, es porque es ante todo
«el instrumento de lo que no es», «el autor de sueños» que el hombre debe
elegir cuidadosamente. Valéry fue el autor del famoso lema, relativo a las
actividades de cooperación internacional de la Sociedad de Naciones, «La
Sociedad de Naciones presupone una Sociedad de Mentes». Es algo que pronunció
por primera vez en 1931, para llamar la atención sobre la necesidad de la
cooperación intelectual, que precede a la cooperación política y económica,
como base sólida y única para la construcción de una Europa verdaderamente
unida, es decir, que se constituya en torno a un proyecto cultural común, antes
incluso que la herencia del pasado o los proyectos industriales, económicos e
institucionales. Junto con la primacía de la cultura, esta fórmula afirma la
importancia de una reflexión sobre el hombre ideal, como modelo que fija los
objetivos de las acciones y opciones políticas y cotidianas de todo tipo.
Tal insistencia en la dimensión
ideal, sin embargo, nunca liquida precipitadamente la realidad: el idealismo de
Valéry es profundamente realista, nunca rehúye la complejidad de la verdad, y
más bien trata de evitar posiciones abstractamente utópicas, como hemos
señalado en relación con el pacifismo, por ejemplo.
¿Dónde concentrar entonces sus
esfuerzos para concretar ese idealismo realista? Valéry no tiene dudas: sobre
el estilo, en primer lugar. Su reflexión sobre Europa es también y sobre todo una
lección de estilo. Ya mencionamos brevemente el famoso libro de Oswald
Spengler La decadencia de Occidente, que en los mismos años 1918-1922
formula un diagnóstico de la muerte de la civilización europea muy similar al
de Valéry, en la medida en que se configura en torno a cuatro elementos
esenciales que también se encuentran en la «Crisis del espíritu»: la
antropomorfización de la civilización, la concepción cíclica de la historia, el
paralelismo con las civilizaciones antiguas y el pesimismo histórico. Valéry,
que no sabía alemán, ciertamente no pudo haber leído el texto de Spengler, que
no fue traducido al francés hasta 1931-1933; es posible que conociera algunas
de las tesis de Spengler, pero en cualquier caso la cuestión es más
significativa en cuanto a las posibles deudas negativas, por así decirlo, que
en cuanto a las positivas, ya que el discurso de Valéry difiere profundamente
del de Spengler en el tono y en el significado último.
Spengler abusa en su texto de las
antítesis claras y perentorias; en su prosa no hay lugar para lo que el
filósofo alemán Bertrand Groethuysen, en un artículo publicado en
la NRF en 1920 para presentar a Spengler al público francés, define
como «el arte de matizar el pensamiento para conservar sus tonos intermedios» y
«los grados de certeza y duda por los que pasa la mente cuando busca la verdad».
Spengler procede con un «paso sólido y siempre seguro», sin hacer uso de los
«modestos auxiliares de las ideas» que son «los peros, los si, los no, los
quizás», que Groethuysen considera como «humildes plegarias dirigidas al
infinito de una verdad que nunca será comprendida». Y entre las «dudosas y
corteses formas de pensamiento» desatendidas por Spengler, Groethuysen incluye
la paradoja, «una expresión necesaria de una época en fermentación, y que hace
que el pensamiento sea vivo y flexible».
El artículo de Valéry, en cambio, es
un largo desarrollo paradójico de los nudos problemáticos y contradictorios de
la civilización europea. En un tono ampliamente dubitativo y cuestionador,
Valéry intenta ante todo dar voz a una palabra que contempla los lugares de la
incertidumbre, las lagunas, los escollos del pensamiento. Mientras que Spengler
se propone demostrar, casi matemáticamente, la fatalidad del destino que se
cierne sobre el futuro de Europa, proponiendo una lectura profundamente
determinista, Valéry, de forma muy diferente, pretende con sus observaciones
sobre la muerte de las civilizaciones poner en tela de juicio las certezas
adquiridas para solicitar una meditación sobre los peligros que corre la
civilización europea y relanzar la vida del espíritu. Mientras que el
diagnóstico de Spengler adopta la forma de una profecía violentamente polémica
y a veces eufórica sobre la desaparición de una civilización considerada
decadente e irrecuperable, el diagnóstico de Valéry coincide más bien con una
advertencia seria y angustiosa, así como con un llamado a la acción, para que
Europa reaccione ante la crisis salvando lo que puede y debe salvarse.
Los intelectuales, los hombres de
letras, están ellos mismos, según Valéry, expuestos a (y a veces engañados por)
un temible y peligroso espíritu de guerra. A aquellos, colegas y amigos o
detractores y críticos, que le reprochan un tipo de compromiso no
suficientemente político y directo -ya se ha mencionado a Sartre y a Benda-,
Valéry les recuerda que para él la misión del hombre de letras es contener y
reducir los antagonismos y las conflictividades, que están en efecto, como ha
teorizado Carl Schmitt, profundamente arraigados en el hombre y en la vida
social, pero que los hombres deben superar con toda la fuerza cultural e
intelectual de que disponen. Hay una gran necesidad de intercambios, de
conversaciones, de formas y tonos dialógicos: ésta es la certeza que Valéry no
deja de repetir a sus colegas comprometidos, como él, en las actividades de
cooperación intelectual y a veces desalentados por los resultados aparentemente
nulos de sus esfuerzos, sentimiento al que opone, no sin cierta tenacidad, la
idea de que es fundamental intentar, a pesar de todo, ser hombres de diálogo,
que se niegan a renunciar a la conversación y a las buenas maneras: es decir,
hombres de espíritu (noción de la que da una definición nada elitista: «El
hombre de espíritu tal como yo lo entiendo no es el intelectual, palabra que no
está clara, sino el hombre que vive para el espíritu. Un hombre de cultura
inferior, incluso el más humilde, si tiene esta confianza en el destino del
espíritu, será un hombre de espíritu calificado como tal”).
Así, Valéry se esforzó por dar voz a
un discurso político que no fuera panfletario, es decir, marcado por la
polémica y la violencia verbal. Por ejemplo, en el Instituto de Cooperación
Intelectual de la Sociedad de Naciones, creó una serie de Correspondencias
públicas de escritores donde los literatos de la época podían publicar
intercambios público-privados sobre temas de actualidad: un lugar de diálogo y
«conciliábulos escritos», para revivir la herramienta de comunicación y diálogo
de la gloriosa República de las Letras de los siglos XVI y XVIII. Ante todo, Valéry,
escritor político, se esfuerza en este sentido por adoptar un estilo neutro,
nunca polémico, incluso cuando expresa pensamientos profundamente a
contracorriente o incluso provocadores. Ninguna marca estilística de violencia
o de agresividad verbal se encuentra, por ejemplo, en la muy polémica respuesta
de Valéry a la Académie méditerranéenne de Louis Bertrand, latinista
pro-maurasiano, cuando se negó a participar en uno de sus coloquios, para
reafirmar el valor del Mediterráneo como lugar de encuentro de las culturas,
contra la visión imperialista de los filofascistas; ninguna nota discordante y
polémica aparece en el discurso conmemorativo de Henri Bergson, que es, sin
embargo, un acto de gran valentía intelectual en la Francia ocupada de 1941,
que había dejado morir en soledad al filósofo judío.
Por eso, al leer hoy a Valéry,
debemos guardarnos de confundir sus tonos mesurados con un contenido
conformista o vago y, por el contrario, aceptar volver sobre las numerosas
cuestiones delicadas y esenciales que en sus textos encuentran formulaciones a
la vez claras y sutiles, literariamente exquisitas y conceptualmente densas, y
que no cesan de interpelarnos.
*Paola Cattani. Profesora de Literatura Francesa en la Universidad Roma Tre. Ex alumna de la École Normale Supérieure de Pisa, fue estudiante postdoctoral en el Collège de France, investigadora asociada en la Universidad Estatal de Milán y titular de contratos de investigación y docencia con diferentes instituciones (Università di Pisa, Università di Trento, CNR-ILIESI). Obtuvo el “Premio de creación literaria” de la Academia Francesa-Instituto de Francia en 2009.
Su investigación se centra en la historia de las ideas (en particular, la idea de Europa), la historia intelectual (la República de las Letras en el siglo XX). , la relación literatura-política y la teoría literaria entre los siglos XIX y XX.
Ha dedicado numerosas obras a Paul Valéry
(incluida la edición de sus escritos políticos inéditos). Entre sus
publicaciones: P. Valéry, Europa
y el Espíritu. Escritos políticos 1896-1945, edición establecida y
presentada por P. Cattani, Gallimard, 2020; Responsabilidad de la literatura en el período de entreguerras ,
ed. J.-B. Amadieu y P. Cattani, Romanic Review , 109.1-4/2018; El Reino del Espíritu. Literatura y compromiso a principios
del siglo XX, Olschki, 2013. Para la lista completa de sus
publicaciones…
Consulte: https://romatre.academia.edu/PaolaCattani .
Fuente: Grand Continent
Link de Origen: AQUÍ

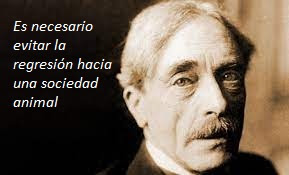

Comentarios
Publicar un comentario